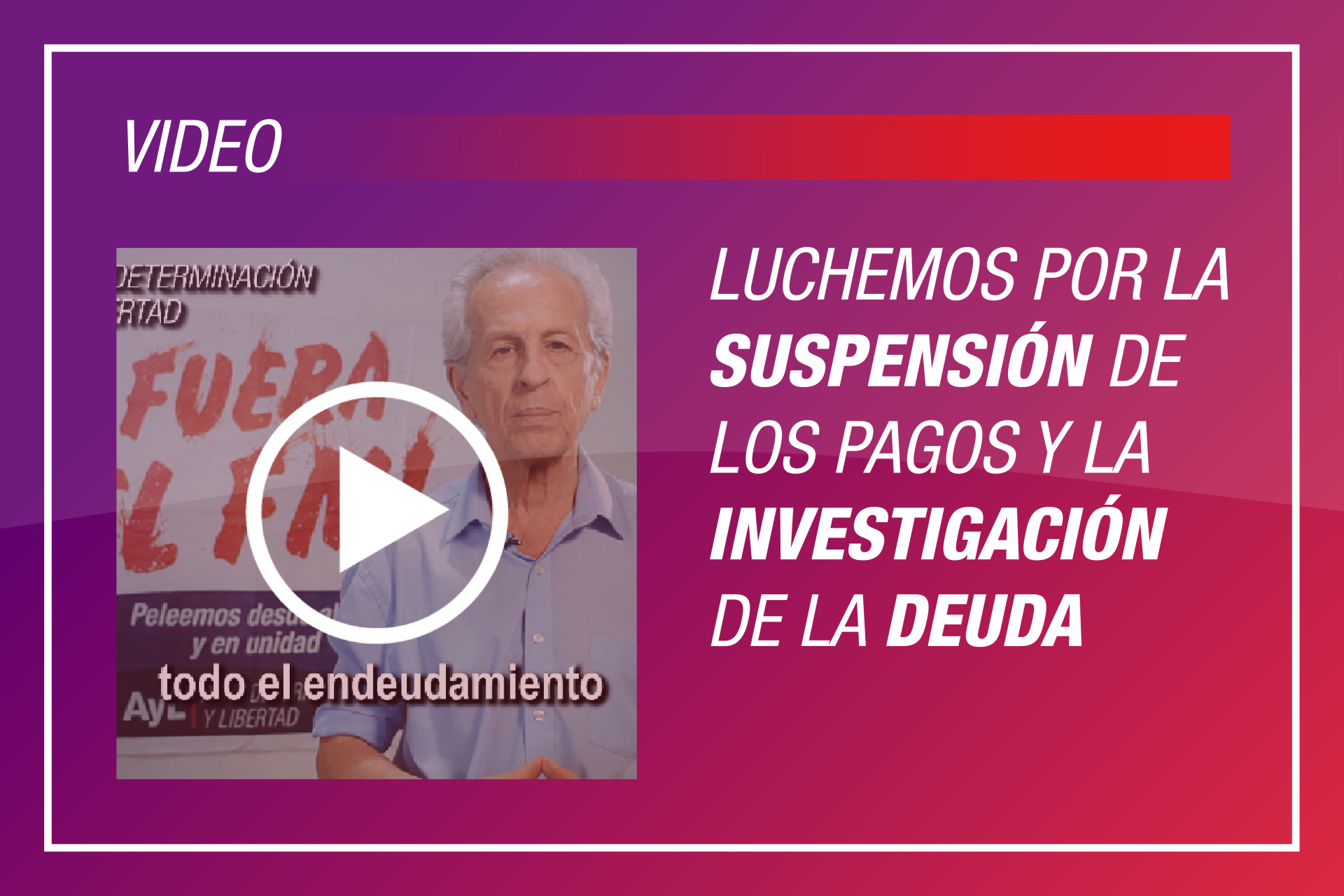¿CRECER PARA PAGAR O PARA CRECER?
La deuda y los planes del Gobierno de Fernández
* Por Sergio Sallustio, economista y militante de AyL
![]()
![]()
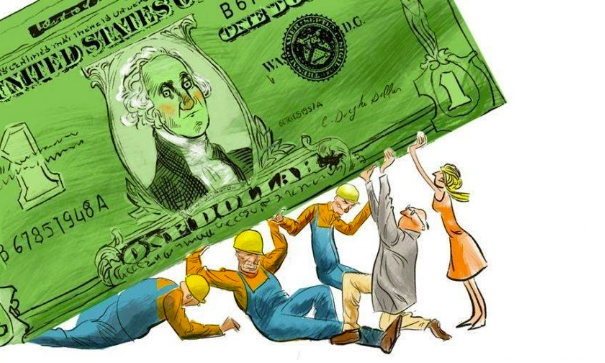
El gobierno entrante de Fernández-Fernández anuncia una dura herencia del desastre de Cambiemos: pobreza cerca del 40%, desempleo arriba del 10%, inflación anual récord en 55%, y caída del PBI por segundo año consecutivo. Sin embargo, Alberto Fernández en recientes declaraciones y en las primeras medidas anunciadas en las que intenta morigerar la ansiedad por los resultados de la economía, nos augura un auspicioso crecimiento ¿para terminar con la pobreza estructural? ¿para bajar el desempleo a un dígito? ¿para acabar con la constante caída del salario? NO, el crecimiento será para pagar la deuda externa, otra vez la misma historia cíclica de los últimos 50 años. Esta propuesta no es nueva, el crecimiento de la década 2003-2013 se fue principalmente en pagos de deuda de alrededor de u$s 200 mil millones, tal como anunciara la ex presidenta Cristina Fernández, fuimos auténticos “pagadores seriales”. Lo que vino después de pagar ya lo conocemos: devaluación en 2014, inflación que ya no bajaba, restricciones cambiarias, escases de reservas, y desequilibrios varios que abrieron la puerta, entre otras razones, al regreso del neoliberalismo.
Espejismo
El nuevo presidente ha propuesto como vías para el crecimiento incentivar el consumo, otorgar créditos, y que las PyMES vuelvan a poner las máquinas en funcionamiento. El camino de estimular la economía por la vía de la demanda interna podrá generar “crecimiento en pesos”, pero para la deuda se necesitan dólares que Argentina no emite ni retiene por el tradicional drama estructural de la restricción externa. Plantear la posibilidad de acumular divisas en el contexto actual, sin romper con los acreedores internacionales, podría parecer una ilusión óptica.
La Inversión Extranjera Directa (IED) cayó más de un 50% en el primer semestre de 2019, y todos los antecedentes con restricción externa indican que lógicamente no ingresan dólares por esta vía cuando las multinacionales no pueden transferir o estiman que estará vedada la transferencia de utilidades al exterior (¿o acaso invertirían por otra razón que no sea llevarse luego en dólares utilidades superiores a la inversión?). De 1999-2000 a 2001-2002 (crisis sin reservas) la IED pasó de u$s 34406 millones a u$s 2951 millones; del 2011 (inicio del llamado “cepo”) al 2015 cayó un 35% (solo sostenida por la forzosa reinversión de utilidades). Las expectativas del poder económico por este lado deberían ser muy pocas. Tanto UNCTAD como Cepal anticipan un período prolongado de retroceso de IED en el mundo y en América Latina (con pocas excepciones), respectivamente.
En cuanto al déficit de cuenta corriente, si bien ha mejorado notablemente el saldo comercial, este muestra características muy particulares: por un lado se basa en una estrepitosa caída de las importaciones por la recesión (si aumenta el consumo como se plantea, ¿subirán nuevamente las importaciones de bienes de consumo agotando el saldo comercial favorable?) y en un estancamiento de las exportaciones o en un aumento coyuntural basado en la aceleración de liquidaciones del sector agropecuario por temor a nuevas retenciones; por otro lado, a pesar de la contundente recesión que estamos sufriendo continúa el déficit de cuenta corriente por servicios, utilidades y dividendos, y fundamentalmente pagos de deuda externa. La reactivación del consumo y la producción, a la que aspira Fernández, tal como escuetamente la ha proyectado no da ningún indicio de mejorar las cuentas externas, en un contexto de crisis y/o devaluación de nuestros principales socios comerciales: EE.UU. y China inmiscuidos en la “guerra comercial”; Brasil y Chile devaluando y con crisis política. Como si esto fuera poco la principal exportación es de productos primarios y según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la próxima campaña agrícola 2019-2020 vería reducida su volumen en un 3%.
El déficit primario de 2019 rondará entre 1% y 2% del PBI. Al agregar los servicios de la deuda, ese rojo se estira, aproximadamente, hasta el 5%. Si se le adiciona el de las provincias, en el entorno del 1,5%, y el cuasi fiscal generado por el BCRA, que alcanza otro 6%, el Déficit Fiscal Total estimado se encuentra en niveles inmanejables, cercanos al 12,5% (en 2015 era de 11,5% en las peores mediciones, ya que fue muy discutido). Sin acceso al financiamiento (riesgo país arriba de 2000 pb), se requeriría un superávit primario de al menos 2% de PBI para poder pagar sólo los intereses. Ello implicaría un drástico ajuste de casi 5% del PBI. Suenan inimaginables las consecuencias sociales de semejante ajuste, que por cierto contradice todos los anuncios del próximo gobierno.
“Que un sueño acabó, ya te dijeron… pero no que todos los sueñitos, no”
Alberto Fernández ha justificado que la inédita deuda contraída por el macrismo es una deuda en democracia y por eso debe pagarse, y como analizamos en los párrafos anteriores no será fácil hacerlo sin padecimiento ahora o en los próximos años ya sea si se logra el re-perfilamiento o la re-estructuración. Una deuda en democracia en la que el pueblo trabajador nunca pudo decidir contraerla, en qué magnitud, para darle cuál destino, o en qué plazo, y no tuvo conocimiento real de las posibles consecuencias. Una deuda en democracia que los acreedores otorgaron a sabiendas de la imposibilidad de su pago. Una deuda en democracia que como múltiples informes indican solo financió renta financiera especulativa y fuga de capitales, tal como muestra el INDEC la formación de activos de particulares y empresas argentinas fuera del sistema financiero local llegó a u$s 304.597 millones en el segundo trimestre de 2019 (y este dato NO incluye la fuga post-PASO; solo para imaginarnos cuanto creció la acumulación de dólares ocultos, los depósitos en divisas de los bancos cayeron un 50% desde agosto 2019). Una deuda en democracia que no tuvo ningún beneficio para quienes deberían ejercer la democracia, que es el pueblo.
Las expectativas en mejorar nuestras condiciones de vida y terminar con cuatro años que han empeorado nuestro bienestar y han aplastado varios de nuestros proyectos, son más que genuinas. Lamentablemente no será con la misma receta de opresión del capital internacional y sometimiento a que todo lo que producimos los/as trabajadores/as se vaya en dólares de deuda externa. Debemos pelear por medidas contundentes y luchar por caminos sinceros para terminar de raíz con el flagelo de una deuda injusta, ilegitima y fraudulenta. Cómo demostramos el 19 y 20 de diciembre de 2001, o en diciembre de 2017 contra la reforma previsional, o como demuestran los pueblos de Latinoamérica y las mujeres en Argentina desde el Ni Una Menos, para citar solo algunos ejemplos, todavía no lograron que se acaben todos nuestros sueños.